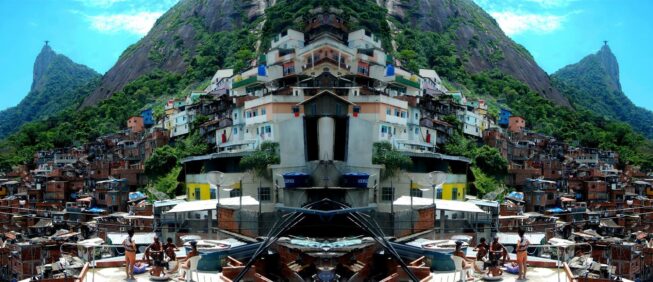Esas cosas que nuestras madres no se atreven a decir
Laurence Gnaro
| Togo |
19 de agosto de 2020
traducido por Mariana Costa
Mi madre me había enseñado cómo limpiar esa parte de mí, sin tener el cuidado de explicarme cómo funciona. Esa parte cuyo nombre yo ni siquiera tenía el derecho a pronunciar. Así que terminé dedicándome a la búsqueda de respuestas a las innumerables preguntas que afectaban a mi mente de niña, junto a la ruiseñor. Nadie sabía qué nombre dar a la voluptuosa dama que se había instalado en el único apartaestudio en nuestro patio común. Entonces mi hermano mayor, Yaya, decretó un día que la llamarían "ruiseñor". Lo atormenté prácticamente día y noche para explicar por qué este apodo, pero siempre contestaba que yo era muy joven para comprenderlo. Era siempre ese el problema conmigo. Era muy joven para que me confesaran las cosas, muy joven para que pudiera participar de las charlas, muy joven para que mi opinión fuera llevada en cuenta. Tenía todavía que esperar algunos años. Sin embargo, tras algunos años, bueno, la situación no habrá cambiado nada.
Parece que la ruiseñor, antes de ir a vivir en nuestro patio, vivía en un gran dúplex en la residencia de Benim, una de las residencias más lujosas de la capital. Y él tenía un carro y chofer. Todo el mundo en la casa pasaba el tiempo hablando de ella. La ruiseñor era el tema favorito de nuestras madres al mediodía. Incapaces de resistir al calor abrasador de las habitaciones, extendían sus esteras debajo de la manguera, en el patio, y comenzaban a pelar los maníes para la cena. Ellas disparaban risas por todos los lados tan pronto la percibían. Yo, particularmente, apreciaba la ruiseñor, pero evitaba decirlo porque tenía miedo a provocar la ira de mi madre y atraer las recriminaciones de las vecinas.
“¡walayi por lo menos murió feliz! Muchos matarían por tener esa suerte”, dijo Zina, mientras tiraba del pelo de la hija, intentando hacer un peinado que pasara por cualquier cosa aceptable. Mi madre la miraba silenciosamente y cuando por fin abrió la boca para hablar le salió un tono aterrorizado. “¿Estás diciendo que él murió feliz?” “Sí”, contestó Zina, que no había puesto atención a la mirada sombría de mi madre sobre ella en aquel instante. Creo que lo que mi madre intentaba explicar era que una muerte seguía siendo una muerte, feliz o no. No tenía por qué decirlo a los cuatro vientos o envidiarle al muerto. No sé si fue por cuenta de esa persona que estaba muerta feliz o por otro tema, pero una cosa es cierta, mi madre se volvió distante desde ese día. ¿Cómo lo sé? Bueno, es porque en aquella noche, mamá no se ofreció para dividir con Zina y todos sus hijos nuestra cena, como solía hacer. Ni esa noche, ni en las noches que siguieron.
A los doce años apenas había comenzado a buscar mis rasgos, a forjar mi personalidad, pero ya sabía a quién no quería parecerme. No quería parecerme a mi madre, que siempre lucía un aire de tristeza y ropa de colores apagados. Tampoco quería parecerme a nuestras vecinas, que pasaban el tiempo lavando, limpiando y gritando a sus niños. Además, sabía con quien quería parecerme. Quería parecerme a la ruiseñor. Que era la única que a mis ojos encarnaba la feminidad. Era una mujer de clase con ojos grandes. Estaba siempre lista, siempre vestida con telas de colores vivos, que recordaban que la vida merecía ser vivida. Tenía un peinado nuevo cada semana, de la misma manera como cambiaba de novio. Ella sabía que era el tema de los chismes del barrio, pero los aceptaba, y a mí me parecía una actitud prodigiosa.
Salvo las niñas de mi edad, yo no tenía el derecho a convivir con los niños del barrio ni con las niñas mayores. Era un precepto de mi madre. Siempre hice todo lo que mi madre quería, pero sentía que la ruiseñor tenía algo para enseñarme. Sentía que había entre ella y yo un tipo de amistad tácita. Veía las sonrisas con que ella me recompensaba cada vez que le decía buenos días o las pequeñas guiñadas que me daba, cuando se daba cuenta que yo la observaba intensamente. Así, poco a poco, me acerqué de mi más nueva mejor-amiga sin que nadie supiera. Le ofrecía ayuda con pequeñas tareas, en la ausencia de mi madre y cuando estaba protegida de las miradas indiscretas de las vecinas. A veces me metía casi a escondidas en su salón, solo para verla haciendo las uñas o aplicando sus tratamientos para el pelo. Consideraba cada uno de esos momentos sagrados porque finalmente aprendía como volverse mujer. Una vez, me atreví a preguntarle si sabía de los rumores que circulaban sobre ella. Me fijó la mirada por un instante. Después pidió que me acercara. Obedecí dócilmente y me senté en el espacio que me había abierto a su lado: “¿Sabes qué? La mujer fue dotada de un inmenso poder y ese poder se encuentra ahí”, y el “ahí” que ella me señalaba estaba debajo de mi vientre. Después de inspirar profundamente, siguió “en este momento eres una oruga, llegará el día en que te convertirás en una hermosa mariposa y, a partir de ahí, la fuente de tu poder estará lista para ser explorada. Me doy cuenta de eso, y es por eso que todas esas mujeres amargadas hablan mal de mí.” Me recuerdo que le contesté “enséñame ahora cómo usar mi poder”, pero ella negó con la cabeza riéndose y propuso que nos lo tomáramos con calma. Así comenzó mi aprendizaje en el arte de ser mujer. Cuando estaba de buen humor, mi amiga me contaba sobre sus hazañas con los hombres, las cosas que podía lograr solo usando su poder. Todas esas historias aumentaron mi curiosidad. Entonces, una noche, decidí mirar más de cerca cómo era esa parte mía completamente ignorada por mí.
Acuclillada en nuestra habitación, en medio a las ropas y ollas, con mi vestido subido hasta la cintura y la ropa interior bajada hasta el tobillo, cogí el trozo de espejo de mi madre. Lo acercaba cómo podía entre mis muslos, buscando desesperadamente una buena posición para explorar mejor esa cueva de Ali Babá de la que tanto me había hablado la ruiseñor, cuando la puerta se abrió súbitamente. ¿La expresión de mi madre era de sorpresa o de ira? No lo sabría decir.
Mi corazón se aceleró cuando me pilló con las manos en la masa o, debo decir, con las manos entre las piernas. Mi madre me tiró de los pelos hacia el patio sin importarse con mis súplicas. Cogió lo primero que vio, una espátula. Ella me golpeaba repitiendo “¿Así es como te crie? ¿Quién te enseñó estas cosas? ¿Quieres arruinar tu vida? ¿Quieres terminar como yo, en un patio común, con dos hijos sin padre?” Las cosas no mejoraron para mí cuando Yaya se metió y le dijo a mi madre que me había sorprendido varias veces al salir de la habitación de la ruiseñor. En ese momento, me di cuenta de que acababa de traerle problemas a mi mejor amiga. Grité y grité. Le rogué que se detuviera, pero ella no quiso. Me golpeó hasta el regreso de nuestra vecina Zina, quien en lugar de sacarme de las garras de mi madre, se apresuró a traer pimienta en polvo, que rociaron en mis partes íntimas. Acuclillada en un rincón, no podía ni más llorar. Solo pensaba en una cosa: huir bien lejos de ese desgraciado patio.
En aquellos tiempos, cuando mi madre me sorprendió, me perdí en disculpas como si reconociera mi culpa. Creo que si hoy se reprodujera la misma escena, pelearía cara a cara con mi madre y respondería "basta de tabúes, quiero hablar de eso".

Laurence Gnaro | TOGO |
Autora, escritora y bloguera togolesa. Participó del primer proyecto de ficciones de Afro Young Adult cuya antología, Water Birds on the Lakeshore, aparece en tres idiomas, en tres diferentes países. Laurence GNARO fue premiada por sus trabajos, entre otros, Le Corset, en el concurso internacional de la asociación La Méridienne du Monde Rural. Actualmente trabaja en varios proyectos de escrita.